El nuevo libro de Marcel Velázquez recorre la historia de Lima con la preocupación de estudiar tres percepciones particulares que han recaído sobre la ciudad y sus habitantes en estos siglos y que dan origen al título. Sea en la colonia como en el periodo republicano, la intersección de estos tres elementos -cuerpo, fiesta, mercancía- ha marcado la pauta de las representaciones de los limeños y limeñas y la forma cómo se desenvolvieron en el espacio urbano: ya sea dando rienda suelta a diversas manifestaciones corporales o bien como sujetos de control y bajo vigilancia por parte de las autoridades.
Marcel Velázquez Castro (Lima, 1969) es diplomado en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde actualmente es candidato a Doctor en Historia. Enseña en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de dicha casa de estudios así como en la Universidad ESAN. Dirige el Instituto de Investigaciones Humanísticas de San Marcos. Es autor de El revés del marfil. Nacionalidad, etnicidad, modernidad y género en la literatura peruana (2002) y Las máscaras de la representación. El sujeto esclavista y las rutas del racismo (1775-1895) (2005). Ha editado la Obra completa de Leonidas Yerovi (2006) y La república de papel. Política e imaginación social en la prensa peruana del XIX (2009), entre otras publicaciones.
A continuación va un adelanto del libro, proporcionado por el mismo autor. La mirada de los gallinazos se presenta el próximo martes 25 de junio a las 6.30 pm en la Sala Grau del Congreso de la República. Los comentarios estarán a cargo de Carlos García-Bedoya y Ana María Gazzolo. Para conocer mejor este nuevo libro, recomiendo la video-entrevista realizada al autor por El Reportero de la Historia.
[Fragmento] Capítulo IV – Biotecnologías letradas y cuerpos urbanos descontrolados
En el cuadro de costumbres “El paseo de Amancaes” (1840), un personaje con profundos conocimientos literarios y musicales, narra desde adentro una festividad típica limeña, pero conservando una marcada distancia cultural. El texto contiene elementos irónicos, satíricos y humorísticos; abundan diversos códigos lingüísticos: español, latín, francés, inglés e italiano. También se emplean peruanismos que le asignan un sabor local. Es un retrato realista de una costumbre limeña y de un conjunto de personajes-tipo. La fiesta que tiene arraigo colonial y se realiza en los límites de la ciudad es vista como una zona de excesos, descontrol e inmoralidad: un rezago del pasado y un obstáculo para la modernización.
El personaje narrador no solo se distingue de los otros personajes por sus formas de sociabilidad propias de la burguesía moderna 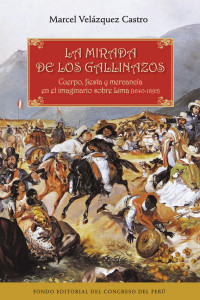 Lima aparece como una ciudad que al amanecer solo ofrece el movimiento de los “carros del Panteón” y las “insolencias de calibre con que los cocineros de ambos sexos hacen resonar por las calles sus aguardientosas y cigarrunas voces” (687). Durante el alba, como una prolongación de la noche simbólica, la muerte y los sectores populares pueblan las calles; la contigüidad semántica de ambos elementos refuerza la política de las representaciones del texto. Las bebidas alcohólicas y el cigarro, estimulantes corporales, definen a los cocineros que representan metonímicamente a todos los criados, a los sujetos populares que interactúan con otros sectores sociales. Los suyos son cuerpos desestabilizados y transgresores; en concordancia, sus indecorosas voces acentúan el contraste con las educadas palabras del narrador.
Lima aparece como una ciudad que al amanecer solo ofrece el movimiento de los “carros del Panteón” y las “insolencias de calibre con que los cocineros de ambos sexos hacen resonar por las calles sus aguardientosas y cigarrunas voces” (687). Durante el alba, como una prolongación de la noche simbólica, la muerte y los sectores populares pueblan las calles; la contigüidad semántica de ambos elementos refuerza la política de las representaciones del texto. Las bebidas alcohólicas y el cigarro, estimulantes corporales, definen a los cocineros que representan metonímicamente a todos los criados, a los sujetos populares que interactúan con otros sectores sociales. Los suyos son cuerpos desestabilizados y transgresores; en concordancia, sus indecorosas voces acentúan el contraste con las educadas palabras del narrador.
Como ocurre con el sujeto criollo desde sus orígenes, sus contornos están amenazados tanto interior como exteriormente por los otros (negros e indios). Al interior de este extenso grupo familiar están los negros y los indios en calidad de sirvientes; por ello, el cura se refiere a su criado como “cholo” (690), uno de los criados dice “¡mis amos!” (701) y en la última calesa va “toda la mulatería” que llevaba los sombreros de China. La familia criolla los necesita como fuerza de trabajo laboral, pero también para ostentar públicamente su prestigio social. La socarrona descripción de “la mulatilla engreída” es emblemática de esta pulsión. Ella está vestida lujosamente para acreditar el poder de los amos, pero el exagerado uso de colores la convierte en una figura ridícula y grotesca que traslada ese signo negativo a toda la familia:
cabalgada en una veloz yegua, con el consabido sombrero acaramelado y el vasto copo de lanoso cabello sobre la espalda, y el rico monillo de raso verde botella, y el vestido de muselina, y la media de sarga, y el zapato de raso azul celeste, y el estribo descomunal, con descomunales cantoneras de plata (696).
Es muy sintomático que el narrador en esta descripción recorra el cuerpo de la yegua y sus aparejos y el de la mulata y su ropa como si fuesen una unidad monstruosa definida por la acumulación y la desmesura que no cabe diferenciar. Por otro lado, las figuras amenazantes de los cocineros que pueblan las calles limeñas al amanecer tienen su duplicación disminuida en el cocinero que forma parte de la tropa familiar, quien es elogiado con cierta malicia por el narrador de esta manera: “La comida, variada, abundante, opípara, obra maestra de un negrito, que entre las composiciones clásicas de la cocina europea, sabía mezclar con oportunidad los caprichos románticos de la limeña” (703).
Aunque dentro del grupo familiar se hallan los criados negros que forman parte de los rostros de la alteridad urbana, ellos están sometidos por el lazo servil; por eso, no son peligrosos. En cambio, la plebe, que también ocupa la loma de Amancaes y vive la fiesta a su manera, se convierte en un peligro que marca el inicio del final, tanto del paseo como de la escritura
La hora era avanzada: nuestras inocentes escenas de cordial jovialidad habían sido perturbadas, varias veces por las cántigas obscenas con que la plebe acompañaba sus inmundos bailes en los grupos circunvecinos: cántigas, que, al paso que se apuraban las botellas, iban realzando el colorido de las indecencias que las distinguía desde el principio (704).
Nuevamente, la oralidad popular y el cuerpo del otro poseído por movimientos rítmicos de clara connotación sexual cercan a los protagonistas. Por medio de la técnica del contraste, el narrador no solo traza diferencias entre la diversión jovial y cordial de la obscena e inmunda, sino que muestra la permeabilidad del corazón del grupo familiar, la bella y joven mujer, a las pasiones de la plebe: “las mejillas de Rosaura se inflamaron varias veces”, ella se ve afectada por las palabras y el movimiento descontrolado de los otros. En esa línea, “un joven impertinente […] le dirigió una broma harto liviana sobre las orgías del populacho”. Ella lo recrimina con la mirada y todos censuran el hecho. Este contacto dispara las alertas al máximo: la joven mujer, la garante de la reproducción social de la familia, se encuentra amenazada, solo queda huir de ese lugar.
En el viaje de retorno, la familia no vuelve incólume ya que se lleva un elemento distintivo de la festividad plebeya, la embriaguez: “Los vapores del aguardiente, en la máquina humana de uno de nuestros caleseros, producen efectos absolutamente contradictorios con los maravillosos del vapor de agua caliente, a que debe nuestro siglo la sorprendente celeridad de las comunicaciones terrestre y marinas” (705). Esta ingeniosa comparación que se basa en la aparente similitud del agua ardiente y el agua caliente resume en imágenes el programa político de Pardo: la plebe es una rémora que impide el ingreso de Lima al veloz camino de la modernización.
La diferencia del texto de Pardo con las descripciones de la misma fiesta por viajeros extranjeros de las dos décadas anteriores es profunda. Por ejemplo, Charles Stewart destaca en su relato de 1829 la pluralidad social de la fiesta que convoca a los “ciudadanos de toda clase” y el carácter multitudinario, pues acuden al paseo los extranjeros que habitan en Lima y una muchedumbre de varones y mujeres peruanos que conforman miles de personas (1973: 328). La fiesta cohesiona a todos los limeños y aunque la diferencia social se marca, “las personas importantes iniciaron el regreso y la muchedumbre las siguió lentamente” (ibíd.: 329); el evento festivo constituye, fundamentalmente, una experiencia transversal para el cuerpo social en un espacio público. Sin embargo, el peso de la cultura negra se remarca en los que bailan “al sonido de los toscos ritmos de los negros” (329). Finalmente, el cuerpo popular que goza desmesuradamente convoca el asombro del narrador cuando alude a una mujer que avanza bailando un cuarto de milla entre los carruajes y los jinetes sin ser atropellada.
Por su parte, Tschudi la califica como diversión principal del pueblo de Lima, “en especial de la gente de color”, y describe el retorno de estos sectores populares de la fiesta de Amancaes de esta manera:
Bailan, juegan, beben, recogen flores y regresan a Lima a la hora de la Oración. Las mulatas y zambas, con la cabeza y pechos adornados de flores, van cantando hasta la ciudad en coches repletos; sus negros galanes, casi siempre totalmente borrachos, las acompañan en caballos adornados con guirnaldas de flores (Tschudi 1966: 133).
Ni en Stewart ni en Tschudi se encuentra el afán moralista que descalifica al cuerpo popular que baila y bebe sin control, como se observa en Pardo. Los viajeros tampoco perciben esa distinción burguesa entre algunos asistentes a la fiesta que constituye el anhelo central del escritor nacional.
Por último, en el campo pictórico, destacan dos obras contemporáneas a los textos anteriormente mencionados. Una acuarela rotulada Un retorno de la fiesta de los Amancaes (1837), de Léonce Angrand, y un óleo de Juan Mauricio Rugendas, denominado Fiesta de San Juan en Amancaes (1843). En la primera de ellas, los cuerpos afrodescendientes y mestizos vuelven jubilosos de la fiesta y hay una celebración del desborde formalizado en dos cuerpos femeninos: uno con la pierna levantada y enarbolando una botella; el otro de pechos turgentes y con medio cuerpo fuera de la calesa. Todos portan la flor amarilla, emblema de la fiesta, y sus rostros expresan un placer extático: representan plenamente el impulso dionisíaco y la fuerza regenerativa del carnaval popular. La música está figurativizada en una guitarra enhiesta que se porta como un arma; la ambivalencia vida/muerte y alegría/dolor propias de esta fiesta se construyen mediante una escena secundaria en la que un jinete golpea ferozmente a un burro exhausto que está con las patas dobladas y la cabeza enterrada, próximo a morir. Por su parte, el óleo de Rugendas representa un amplio panorama de la fiesta. En el fondo, el cielo plomizo y los cerros; adelante, las figuras humanas que provienen de todas las clases y grupos étnicos; la variedad de las vestimentas representadas no solo asigna colorido sino que deja entrever los cuerpos en movimiento y disfrute. Ellos están bebiendo, bailando, tocando música, comiendo. El cortejo a la mujer se representa en una gradación codificada desde la mirada sutil hasta el embate grosero en los numerosos grupos que componen el lienzo. El movimiento festivo de la totalidad se subraya en una de las escenas centrales donde un jinete de rasgos andinos busca arrebatarle un beso a una mujer afrodescendiente (una “china”) y esta en su huida provoca la caída de un vendedor negro, cuyas mercancías ruedan. Esta escena burlesca remarca que la risa, incluso en una fiesta transversal y nacional (nótese las tres banderas peruanas), se construye bajo las mirada de las élites y su sistema de dominación social/racial. También se puede interpretar como la victoria del cuerpo que goza sobre el cuerpo productivo.
Por motivos de edición se ha suprimido las notas a pie de página.

